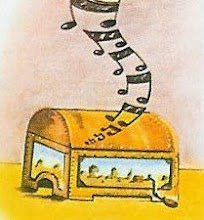La claridad en la ciencia es necesaria; pero en la literatura, no. Ver claro en el misterio es literatura.
(...)
La literatura no puede reflejar todo lo negro de la vida. La razón principal es que la literatura escoge, y la vida no.
(Pío Baroja)
Tenemos arte para no morir de la verdad.
(Friedrich Nietzsche)
martes, 19 de octubre de 2010
martes, 12 de octubre de 2010
El Presente
Año 2008
Parménides decía que, en realidad, el tiempo no existe; que lo único que hay es un eterno presente, en el que se encuentran recogidos todos los infinitos momentos.
Aunque quizás parezca algo infantil, a veces me gusta creerlo, o intentar creerlo al menos. Me resulta hermoso pensar que todo lo que nos parece cambiante, todo lo que vemos nacer, crecer o menguar, y finalmente terminar, es realmente tan eterno como esto en lo que nuestra existencia se encuentra. Creo que es reconfortante. Y quiero creer que es verdad.
***
Año 1492
El mercado está a rebosar. Las gentes se agolpan y vociferan junto a los puestos, desde los cuales los afanados vendedores gritan presentando sus productos, intentando atraer la atención de los abulenses que pasan frente a ellos. A la puerta de la catedral, una multitud se congrega en torno a un grupo de músicos ambulantes, acompañando con palmas la alegre melodía de sus dulzainas.
En medio de todo el barullo, un joven avanza raudo llevando un pequeño objeto en sus manos, tratando en vano de evitar los empujones y codazos de la muchedumbre. La calle le huele a personas, a cuero, a verduras que han pasado demasiado tiempo al sol, a las hierbas secas y fragantes que algunos comerciantes exhiben en cajones de madera, a sudor y al pelaje de los animales. El calor del recientemente comenzado agosto hace además que todos estos olores resulten aún más fuertes; no hay apenas nubes, la sombra es escasa pues casi es mediodía, y desde lo alto el brillo del sol se refleja en los cabellos pardos de una muchacha judía que le distingue aun estando a lo lejos.
Le ve dirigirse hacia la que llaman Calle de la Muerte y la Vida, y salir mirando antes a uno y otro lado. Ella sonríe, pues sabe muy bien adónde va, pero aparta rápidamente de él la mirada al notar la vigilancia de su padre tras de sí. Sabe que él jamás lo aprobaría pues el joven es cristiano, el hijo del herrero. Nunca han podido hablar, pero llevan meses encontrándose sus miradas allí mismo, en el mercado, en el mismo lugar en que se vieran por primera vez.
-¡Sara! ¡Sara!
Su madre la llama. Está haciendo señas para que se acerque al puesto que está mirando ella. Va hacia allí con obediencia, y sin escuchar las palabras de la mujer se limita a asentir a sus divagaciones, y a mirar al tendero sin tan siquiera saber de qué está hablando. Su mente está algo más lejos, fuera, en la parte externa de la muralla, cerca de la Puerta del Alcázar, donde sabe que el hijo del herrero está escondiendo otro pequeño tesoro para ella, para que lo encuentre después. También ella le deja siempre otra cosa a cambio, una flor, un pedazo de tela, siempre en el mismo hueco en la piedra de la muralla.
***
Año 1895
Pronto empezará el invierno. Es una mañana gris, en la que los rayos del sol parecen luchar por asomarse entre las nubes densas que han acompañado a noviembre y no parecen tener intención de marcharse todavía. Hace frío, y a pesar de todo por la calle pasan numerosos transeúntes generosamente abrigados, incluso más de uno lleva un paraguas colgando del brazo.
Hay una niña pequeña, de unos seis o siete años, que va caminando por la acera de la mano de su padre. La muralla queda ante ellos. Nunca había llamado especialmente su atención, pero entonces se percata de algo que le produce una enorme curiosidad: algunas de las piedras tienen agujeros. Sin atender a la explicación de su padre, se suelta de pronto y echa a correr hacia la muralla. Quiere verlo más de cerca.
***
El hijo del herrero no ha tardado ni un suspiro en llegar junto a la puerta de la muralla donde sabe que ella buscará el pequeño objeto. Con más delicadeza de la que cabría esperar de sus hoscas manos, callosas y curtidas a pesar de su juventud por el trabajo diario, lo deposita cuidadosamente en el hueco de la piedra, como siempre. Sonríe satisfecho. Está seguro de que nadie más le ha visto dejar allí su pequeña señal, y se alegra de ello; es sólo para ella. Mientras se dispone a volver, un hombre de aspecto corpulento le sale al paso. Tiene el ceño fruncido, sus ojos oscuros son amenazantes. Trata de esquivarle, pero el hombre le detiene, agarrándole firmemente del cuello y estampándolo contra la pared, elevándolo ligeramente, de modo que se ve obligado a permanecer de puntillas. No entiende las razones de esta persona para querer hacerle daño; él no tiene nada que pueda darle. Mientras le habla con voz ronca, el muchacho puede sentir temblando de miedo cómo esos dedos ásperos sujetan su cuello, apretándolo, casi sin dejarle respirar. Intenta en vano zafarse de la presa que ejerce la enorme mano sobre él.
-Mi hija no es para ti, muchacho. No volverás a estar cerca de ella y no volverás a mirarla. Espero no tener que volver a cruzarme contigo, porque te mataré si eso ocurre. ¿Has entendido?
El joven asiente repetidas veces, jadeando.
-Tú no atarás a mi hija lejos de su familia. Más te vale olvidarla a ti también.
Con un movimiento brusco, le suelta empujándolo hacia el suelo, contra el que se golpea tosiendo. Cuando vuelve a levantar la mirada, ve cómo se aleja a grandes pasos y dobla una esquina a la derecha, perdiéndose entre las calles grisáceas.
***
Cuando llega hasta ella, la pequeña mira hacia arriba y se siente diminuta. Arrugando la frente, repasa con sus ojos oscuros toda la sólida superficie gris, tan gris como el cielo de ese día. Al extender la mano y tocar la piedra y el hueco, se da cuenta de que también está tan fría como la mañana. Aún así, acaricia el vetusto muro, y mete los deditos entre sus grietas. Una de ellas es lo suficientemente amplia como para que quepa su mano hasta la muñeca, y entonces palpa algo distinto ahí dentro. Saca la mano, se inclina, intenta distinguir de qué se trata, pero la luz no se lo permite. Mientras su padre cruza la calle para ir en su busca, harto ya de gritar su nombre para que acuda, la niña vuelve a introducir la mano y saca el objeto que tocó antes en la oscuridad. Es una peonza.
-¿Acaso no me oyes? Vamos, ven. Nos tenemos que ir.
Ella abre la mano y le muestra lo que ha encontrado, mirando su pequeño tesoro casi con devoción.
-Encontré una peonza.
El padre olvida por un momento su enojo y echa un vistazo al juguete. Su estado es bastante lamentable; parece ser viejísimo. Desde luego, no es nada que él le haya comprado a su hija.
-¿Dónde la has encontrado?
-Aquí mismo, en un hueco en la muralla.
Él sonríe, y acaricia la cabeza de la pequeña.
-Deberías dejarlo de nuevo donde estaba. Seguramente ya pertenece a alguien que ha querido esconderla ahí.
La niña le mira con expresión de extrañeza.
-¿Y por qué iban a esconderla?
-Eso no podemos saberlo. Pero quizá quien lo hiciera vuelva pronto a buscarla, ¿no te parece?
Ella parece comprenderlo, y, tras acariciarla por última vez, asiente a las palabras de su padre y vuelve a esconderla en la misma grieta. Luego agarra otra vez la mano cálida del hombre, y le sonríe.
-Está escondida porque es un tesoro.
***
Estoy viendo los coches pasar ante mí, por la calzada. Los transeúntes van y vienen a lo largo del Mercado Grande, unos parsimoniosos, otros a paso más ligero. Hablan, gritan, se sientan, se levantan, beben o comen en las terrazas. Muchos cruzan por el paso de peatones hacia donde me encuentro yo, para luego bajar hacia el Rastro, subir por la calle arriba o atravesar la Puerta del Alcázar, junto a la que me siento ahora mismo con la espalda apoyada en la pared de piedra. Algunos se detienen a corta distancia de mí, contemplando la blanca estatua de la Santa, y se hacen fotos con ella. De todas las cosas que ahora mismo están ocurriendo a mi alrededor, de todas estas personas, vehículos, casas, los pájaros que pasan sobre nosotros, la hierba sobre la que descanso... Me doy cuenta de que estoy apoyada en el más anciano ser de mis alrededores. Como si todo se moviera, menos la muralla y yo. Como si estuviera reposando sobre una tabla de náufrago en medio de un mar de cambios. Como si fuera posible.
Pronto llegará la primavera.
***
El alba anuncia un día largo de pesares y sufrimiento, a pesar de lo hermoso de la madrugada. A la vez que el amanecer rasga el cielo aún malva con los primeros rayos del sol del verano, multitud de familias judías atraviesan las puertas de la muralla para marcharse de la ciudad. Prefieren no demorarse más. Muchos se han acercado a ellos para despedirse y verles partir, y algún otro se ha mimetizado entre la gente para lanzarles cobardes insultos que han sonado débiles y son acallados de inmediato por el sabor de la pena y la despedida.
Un jovencito les contempla marchar con los ojos entrecerrados y la mente en otra parte.
Una muchacha de las que parten, acomodada sobre un burrito marrón, mira con ojos húmedos la muralla mientras se alejan lentamente. La Puerta del Alcázar queda ya lejos, y desea grabarla a fuego en su mente, pues sabe bien que no volverá a verla. Una lágrima caliente rueda por su mejilla mientras va envejeciendo el día y el sol se hace más fuerte en lo alto.
Él nunca fue a buscar la peonza, por si acaso ella regresara alguna vez para descubrir su tesoro, entre las piedras de la muralla.
***
Parménides decía que, en realidad, el tiempo no existe; que lo único que hay es un eterno presente, en el que se encuentran recogidos todos los infinitos momentos.
Si esto es así, significaría entonces que ahora, en este mismo instante, puede que incluso en este mismo lugar en el que yo estoy sentada, alguna otra persona perteneciente a cualquier otra época está respirando igual que yo lo hago. Ahora mismo alguien está cazando un mamut, y Einstein está dando forma en su cabeza a la teoría de la relatividad al tiempo que Colón llega a un continente hasta entonces desconocido y Cervantes escribe el Quijote. Ahora mismo yo estoy viviendo, y también naciendo y muriendo a la vez, al igual que ellos, al igual que todas las personas y todos los seres.
Creo que el pararme aquí y cerrar los ojos, perderme en la negrura que hay detrás de mis párpados mientras el mundo se mueve, hace ruido y brilla a mi alrededor, me ha ayudado a comprenderlo realmente.
A lo mejor no es nada. Ni siquiera tiempo. A lo mejor no es más que una simple forma de percepción de nuestra propia existencia. En fin... No creo que llegue a saberlo nunca.
Al levantarme buscando el apoyo en la piedra, mis dedos se han colado por una de sus viejas grietas. Siento el tacto de algo que está menos fresco y menos duro, y los saco rápidamente con cierta aprensión. Sin embargo, la curiosidad me puede y me asomo a descubrir lo que es. No tendría por qué ser nada especial, pero su superficie lisa y redondeada ha llamado mi atención. La luz no llega al interior, así que aprieto los labios e intento sacar el pequeño objeto.
La sorpresa se ve reflejada en mi cara cuando descubro que es una pieza ennegrecida, tremendamente desmejorada, y aún así tiene el mismo halo extraño que rodea a los niños cuando duermen, la tranquilidad de la infancia. Acabo de descubrir que se trata de una peonza. Sonrío. ¿Desde cuándo llevará ahí?
Siguiendo algún impulso de mi interior que ni comprendo ni me esfuerzo en desentrañar, devuelvo con cariño la peonza al lugar del que la he cogido, y después me sacudo los vaqueros y echo a andar calle abajo. El cielo está muy azul. No diviso ahora ninguna nube.
Mis pies parecen caminar independientemente de mi cerebro; parece como si mis pasos ya estuvieran marcados en la acera.
No sé... seguramente no fuera nada especial. No, en realidad no lo es.
Y, no obstante, he sentido la misma emoción recorrer mi cuerpo que si hubiera encontrado un viejo regalo, un presente... un verdadero tesoro.
Parménides decía que, en realidad, el tiempo no existe; que lo único que hay es un eterno presente, en el que se encuentran recogidos todos los infinitos momentos.
Aunque quizás parezca algo infantil, a veces me gusta creerlo, o intentar creerlo al menos. Me resulta hermoso pensar que todo lo que nos parece cambiante, todo lo que vemos nacer, crecer o menguar, y finalmente terminar, es realmente tan eterno como esto en lo que nuestra existencia se encuentra. Creo que es reconfortante. Y quiero creer que es verdad.
***
Año 1492
El mercado está a rebosar. Las gentes se agolpan y vociferan junto a los puestos, desde los cuales los afanados vendedores gritan presentando sus productos, intentando atraer la atención de los abulenses que pasan frente a ellos. A la puerta de la catedral, una multitud se congrega en torno a un grupo de músicos ambulantes, acompañando con palmas la alegre melodía de sus dulzainas.
En medio de todo el barullo, un joven avanza raudo llevando un pequeño objeto en sus manos, tratando en vano de evitar los empujones y codazos de la muchedumbre. La calle le huele a personas, a cuero, a verduras que han pasado demasiado tiempo al sol, a las hierbas secas y fragantes que algunos comerciantes exhiben en cajones de madera, a sudor y al pelaje de los animales. El calor del recientemente comenzado agosto hace además que todos estos olores resulten aún más fuertes; no hay apenas nubes, la sombra es escasa pues casi es mediodía, y desde lo alto el brillo del sol se refleja en los cabellos pardos de una muchacha judía que le distingue aun estando a lo lejos.
Le ve dirigirse hacia la que llaman Calle de la Muerte y la Vida, y salir mirando antes a uno y otro lado. Ella sonríe, pues sabe muy bien adónde va, pero aparta rápidamente de él la mirada al notar la vigilancia de su padre tras de sí. Sabe que él jamás lo aprobaría pues el joven es cristiano, el hijo del herrero. Nunca han podido hablar, pero llevan meses encontrándose sus miradas allí mismo, en el mercado, en el mismo lugar en que se vieran por primera vez.
-¡Sara! ¡Sara!
Su madre la llama. Está haciendo señas para que se acerque al puesto que está mirando ella. Va hacia allí con obediencia, y sin escuchar las palabras de la mujer se limita a asentir a sus divagaciones, y a mirar al tendero sin tan siquiera saber de qué está hablando. Su mente está algo más lejos, fuera, en la parte externa de la muralla, cerca de la Puerta del Alcázar, donde sabe que el hijo del herrero está escondiendo otro pequeño tesoro para ella, para que lo encuentre después. También ella le deja siempre otra cosa a cambio, una flor, un pedazo de tela, siempre en el mismo hueco en la piedra de la muralla.
***
Año 1895
Pronto empezará el invierno. Es una mañana gris, en la que los rayos del sol parecen luchar por asomarse entre las nubes densas que han acompañado a noviembre y no parecen tener intención de marcharse todavía. Hace frío, y a pesar de todo por la calle pasan numerosos transeúntes generosamente abrigados, incluso más de uno lleva un paraguas colgando del brazo.
Hay una niña pequeña, de unos seis o siete años, que va caminando por la acera de la mano de su padre. La muralla queda ante ellos. Nunca había llamado especialmente su atención, pero entonces se percata de algo que le produce una enorme curiosidad: algunas de las piedras tienen agujeros. Sin atender a la explicación de su padre, se suelta de pronto y echa a correr hacia la muralla. Quiere verlo más de cerca.
***
El hijo del herrero no ha tardado ni un suspiro en llegar junto a la puerta de la muralla donde sabe que ella buscará el pequeño objeto. Con más delicadeza de la que cabría esperar de sus hoscas manos, callosas y curtidas a pesar de su juventud por el trabajo diario, lo deposita cuidadosamente en el hueco de la piedra, como siempre. Sonríe satisfecho. Está seguro de que nadie más le ha visto dejar allí su pequeña señal, y se alegra de ello; es sólo para ella. Mientras se dispone a volver, un hombre de aspecto corpulento le sale al paso. Tiene el ceño fruncido, sus ojos oscuros son amenazantes. Trata de esquivarle, pero el hombre le detiene, agarrándole firmemente del cuello y estampándolo contra la pared, elevándolo ligeramente, de modo que se ve obligado a permanecer de puntillas. No entiende las razones de esta persona para querer hacerle daño; él no tiene nada que pueda darle. Mientras le habla con voz ronca, el muchacho puede sentir temblando de miedo cómo esos dedos ásperos sujetan su cuello, apretándolo, casi sin dejarle respirar. Intenta en vano zafarse de la presa que ejerce la enorme mano sobre él.
-Mi hija no es para ti, muchacho. No volverás a estar cerca de ella y no volverás a mirarla. Espero no tener que volver a cruzarme contigo, porque te mataré si eso ocurre. ¿Has entendido?
El joven asiente repetidas veces, jadeando.
-Tú no atarás a mi hija lejos de su familia. Más te vale olvidarla a ti también.
Con un movimiento brusco, le suelta empujándolo hacia el suelo, contra el que se golpea tosiendo. Cuando vuelve a levantar la mirada, ve cómo se aleja a grandes pasos y dobla una esquina a la derecha, perdiéndose entre las calles grisáceas.
***
Cuando llega hasta ella, la pequeña mira hacia arriba y se siente diminuta. Arrugando la frente, repasa con sus ojos oscuros toda la sólida superficie gris, tan gris como el cielo de ese día. Al extender la mano y tocar la piedra y el hueco, se da cuenta de que también está tan fría como la mañana. Aún así, acaricia el vetusto muro, y mete los deditos entre sus grietas. Una de ellas es lo suficientemente amplia como para que quepa su mano hasta la muñeca, y entonces palpa algo distinto ahí dentro. Saca la mano, se inclina, intenta distinguir de qué se trata, pero la luz no se lo permite. Mientras su padre cruza la calle para ir en su busca, harto ya de gritar su nombre para que acuda, la niña vuelve a introducir la mano y saca el objeto que tocó antes en la oscuridad. Es una peonza.
-¿Acaso no me oyes? Vamos, ven. Nos tenemos que ir.
Ella abre la mano y le muestra lo que ha encontrado, mirando su pequeño tesoro casi con devoción.
-Encontré una peonza.
El padre olvida por un momento su enojo y echa un vistazo al juguete. Su estado es bastante lamentable; parece ser viejísimo. Desde luego, no es nada que él le haya comprado a su hija.
-¿Dónde la has encontrado?
-Aquí mismo, en un hueco en la muralla.
Él sonríe, y acaricia la cabeza de la pequeña.
-Deberías dejarlo de nuevo donde estaba. Seguramente ya pertenece a alguien que ha querido esconderla ahí.
La niña le mira con expresión de extrañeza.
-¿Y por qué iban a esconderla?
-Eso no podemos saberlo. Pero quizá quien lo hiciera vuelva pronto a buscarla, ¿no te parece?
Ella parece comprenderlo, y, tras acariciarla por última vez, asiente a las palabras de su padre y vuelve a esconderla en la misma grieta. Luego agarra otra vez la mano cálida del hombre, y le sonríe.
-Está escondida porque es un tesoro.
***
Estoy viendo los coches pasar ante mí, por la calzada. Los transeúntes van y vienen a lo largo del Mercado Grande, unos parsimoniosos, otros a paso más ligero. Hablan, gritan, se sientan, se levantan, beben o comen en las terrazas. Muchos cruzan por el paso de peatones hacia donde me encuentro yo, para luego bajar hacia el Rastro, subir por la calle arriba o atravesar la Puerta del Alcázar, junto a la que me siento ahora mismo con la espalda apoyada en la pared de piedra. Algunos se detienen a corta distancia de mí, contemplando la blanca estatua de la Santa, y se hacen fotos con ella. De todas las cosas que ahora mismo están ocurriendo a mi alrededor, de todas estas personas, vehículos, casas, los pájaros que pasan sobre nosotros, la hierba sobre la que descanso... Me doy cuenta de que estoy apoyada en el más anciano ser de mis alrededores. Como si todo se moviera, menos la muralla y yo. Como si estuviera reposando sobre una tabla de náufrago en medio de un mar de cambios. Como si fuera posible.
Pronto llegará la primavera.
***
El alba anuncia un día largo de pesares y sufrimiento, a pesar de lo hermoso de la madrugada. A la vez que el amanecer rasga el cielo aún malva con los primeros rayos del sol del verano, multitud de familias judías atraviesan las puertas de la muralla para marcharse de la ciudad. Prefieren no demorarse más. Muchos se han acercado a ellos para despedirse y verles partir, y algún otro se ha mimetizado entre la gente para lanzarles cobardes insultos que han sonado débiles y son acallados de inmediato por el sabor de la pena y la despedida.
Un jovencito les contempla marchar con los ojos entrecerrados y la mente en otra parte.
Una muchacha de las que parten, acomodada sobre un burrito marrón, mira con ojos húmedos la muralla mientras se alejan lentamente. La Puerta del Alcázar queda ya lejos, y desea grabarla a fuego en su mente, pues sabe bien que no volverá a verla. Una lágrima caliente rueda por su mejilla mientras va envejeciendo el día y el sol se hace más fuerte en lo alto.
Él nunca fue a buscar la peonza, por si acaso ella regresara alguna vez para descubrir su tesoro, entre las piedras de la muralla.
***
Parménides decía que, en realidad, el tiempo no existe; que lo único que hay es un eterno presente, en el que se encuentran recogidos todos los infinitos momentos.
Si esto es así, significaría entonces que ahora, en este mismo instante, puede que incluso en este mismo lugar en el que yo estoy sentada, alguna otra persona perteneciente a cualquier otra época está respirando igual que yo lo hago. Ahora mismo alguien está cazando un mamut, y Einstein está dando forma en su cabeza a la teoría de la relatividad al tiempo que Colón llega a un continente hasta entonces desconocido y Cervantes escribe el Quijote. Ahora mismo yo estoy viviendo, y también naciendo y muriendo a la vez, al igual que ellos, al igual que todas las personas y todos los seres.
Creo que el pararme aquí y cerrar los ojos, perderme en la negrura que hay detrás de mis párpados mientras el mundo se mueve, hace ruido y brilla a mi alrededor, me ha ayudado a comprenderlo realmente.
A lo mejor no es nada. Ni siquiera tiempo. A lo mejor no es más que una simple forma de percepción de nuestra propia existencia. En fin... No creo que llegue a saberlo nunca.
Al levantarme buscando el apoyo en la piedra, mis dedos se han colado por una de sus viejas grietas. Siento el tacto de algo que está menos fresco y menos duro, y los saco rápidamente con cierta aprensión. Sin embargo, la curiosidad me puede y me asomo a descubrir lo que es. No tendría por qué ser nada especial, pero su superficie lisa y redondeada ha llamado mi atención. La luz no llega al interior, así que aprieto los labios e intento sacar el pequeño objeto.
La sorpresa se ve reflejada en mi cara cuando descubro que es una pieza ennegrecida, tremendamente desmejorada, y aún así tiene el mismo halo extraño que rodea a los niños cuando duermen, la tranquilidad de la infancia. Acabo de descubrir que se trata de una peonza. Sonrío. ¿Desde cuándo llevará ahí?
Siguiendo algún impulso de mi interior que ni comprendo ni me esfuerzo en desentrañar, devuelvo con cariño la peonza al lugar del que la he cogido, y después me sacudo los vaqueros y echo a andar calle abajo. El cielo está muy azul. No diviso ahora ninguna nube.
Mis pies parecen caminar independientemente de mi cerebro; parece como si mis pasos ya estuvieran marcados en la acera.
No sé... seguramente no fuera nada especial. No, en realidad no lo es.
Y, no obstante, he sentido la misma emoción recorrer mi cuerpo que si hubiera encontrado un viejo regalo, un presente... un verdadero tesoro.
Etiquetas:
Mensajes en una botella,
Relatos extraños,
Temporales
Suscribirse a:
Entradas (Atom)