Cogí, como siempre que pretendo atajar, rumbo a la calle Serranos, y fue allí donde sucedió.
De pronto tuve la impresión de que los coches que pasaban detrás de mí se silenciaban; de que la gente que caminaba apresurada a mi alrededor se quedaba misteriosamente muda, se desvanecía, y el sonido de sus pasos pareció hundirse en el suelo entre los adoquines... El propio tiempo quedó sumido en un lapso acuoso, o esa fue mi sensación; como sumergirse por unos instantes en un pozo de cristal.
Sentí frío, y... vacío. El frío se remedia instintivamente acurrucándose uno sobre sí mismo, estrechándose contra el abrigo; pero ¿y el vacío? ¿cómo se combate el vacío? Ni siquiera había tristeza o miedo. Sólo un agujero, un agujero dentro de mí, y yo dentro del que se había formado afuera.
Entonces vi doblar la esquina hacia donde estaba yo a alguien, envuelto también en varias capas de ropa, con el rostro enjuto medio cubierto arriba por un gorro y abajo por el cuello de un jersey sin color. No es que fuera blanco; es que no tenía color alguno, porque en aquellos instantes fue patente el hecho de que los colores no existen.
Caminaba sin prisa en mi misma dirección pero en sentido opuesto. Ya no me acuerdo si me devolvió la mirada, pero aún puedo ver en mi mente con total claridad sus ojos, unos ojos horribles, helados, hundidos, del mismo color que su jersey, que no manifestaban nada: ni pena, ni alegría, ni agobio, ni ánimo; es como si pertenecieran a otro lugar o a otro tiempo, o a otro algo a lo que aún no hemos puesto nombre. Y más que caminar, por sus movimientos, parecía flotar; flotaba inexorablemente hacia alguna parte, y el camino hacia alguna parte pasaba justo junto a mí.
Entonces vi doblar la esquina hacia donde estaba yo a alguien, envuelto también en varias capas de ropa, con el rostro enjuto medio cubierto arriba por un gorro y abajo por el cuello de un jersey sin color. No es que fuera blanco; es que no tenía color alguno, porque en aquellos instantes fue patente el hecho de que los colores no existen.
Caminaba sin prisa en mi misma dirección pero en sentido opuesto. Ya no me acuerdo si me devolvió la mirada, pero aún puedo ver en mi mente con total claridad sus ojos, unos ojos horribles, helados, hundidos, del mismo color que su jersey, que no manifestaban nada: ni pena, ni alegría, ni agobio, ni ánimo; es como si pertenecieran a otro lugar o a otro tiempo, o a otro algo a lo que aún no hemos puesto nombre. Y más que caminar, por sus movimientos, parecía flotar; flotaba inexorablemente hacia alguna parte, y el camino hacia alguna parte pasaba justo junto a mí.
Después de cruzarnos, volví a percibir todo mi entorno como apenas unos segundos antes lo había hecho: el ruido, las voces, los motores, las pisadas. Todo menos el tiempo, porque el frío... El frío se había quedado, como único vestigio del paso de aquella criatura.
Y entonces supe quién era. No porque ya lo conociera, y no porque me lo hubiera encontrado en otras ocasiones o me hubieran hablado de su aspecto. Simple e inexplicablemente, en mi mente hallé de pronto su nombre como un susurro.
Era el invierno.
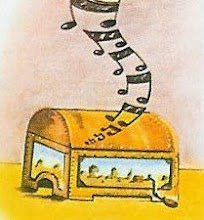






No hay comentarios:
Publicar un comentario