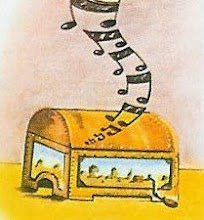<<Cuando seas mayor lo entenderás>>, cómo les gusta esa frase a los adultos en casa de Celia, y cuánto la odia ella. Esa ha sido la respuesta a una pregunta que ha hecho hace apenas un minuto, y que por supuesto nadie se ha dignado a contestarle; pues bien, si no quieren que pregunte, ¿por qué hablan de cosas que no entiende delante de ella? Es como ponerse a cocinar en sus narices pero luego no dejarle probar el plato. Sin embargo ella no es demasiado prudente y, aunque sin mucha esperanza, insiste.
-Pero sólo quiero saber quiénes son.
La madre alza los ojos
al cielo y, negando con la cabeza, baja la mirada y continúa comiendo, como si
no la hubiera oído, dejándole al padre la responsabilidad de la respuesta. O
más bien de la no-respuesta.
-No es nada que a ti te haga falta saber, Celia. Son cosas de la
guerra. Y cállate, que están hablando los mayores.
Esto hace aún más
insoportable la curiosidad de la niña, pero conoce bien ese tono terminante de
su padre cuando da por terminada una conversación, así que decide no seguir
preguntando y se limita a escuchar y atar cabos ella misma.
<<Maquis>>.
Ésa ha sido la palabra de la discordia, esa por la que Celia ha preguntado,
porque en su media inocencia aún no sabe qué es eso exactamente. Por el
contexto parece ser que son personas, pero personas de las que dan mucho miedo,
por cómo habla su madre de ellas. Su padre no parece temerles tanto, pero al
aclararle a su hija que están hablando cosas de la guerra, (ese tema que
todavía sale alguna que otra vez en las conversaciones, pero normalmente
siempre dentro de las casas), ésta ha comprendido inmediatamente el semblante
serio y triste que había adoptado la cara de él desde que había surgido por
primera vez esa palabra. <<Maquis>>. Suena incluso gracioso. Él no
los ha defendido, pero tampoco parece tenerles miedo, ni siquiera odio, y esto
ha hecho ponerse nerviosa a la madre, casi enfadarse con él. Es que la madre de
Celia siempre es muy precavida, la persona más prudente que Celia ha conocido
jamás, de hecho le tiene miedo o al menos respeto a muchas más cosas que la
niña, que solo cuenta con siete años. Su madre dice que es porque ha vivido
muchos más años que ella, y que en la vida, al contrario de lo que Celia había
pensado siempre, no se va perdiendo el miedo con la edad, sino que se aprende a
temer cada vez a más y más cosas.
En
todo caso, no tarda en olvidarse de esta cuestión. Tiene ahora cosas más
urgentes que hacer. Esas cosas más urgentes consisten en sisar algo de comer en
casa para llevárselo al señor raro que ha decidido quedarse ocupando el almiar.
Afortunadamente, como no es dada a ese tipo de travesuras, no le cuesta
demasiado, tras recoger su plato y su vaso, colarse en la cocina a rebuscar;
sus padres continúan hablando y no se han preocupado mucho de ella. Con rapidez
se esconde en los sucios bolsillos de su delantal un trozo de pan, un tomate demasiado
maduro y una patata blanca, (qué suerte, como dice siempre su padre, vivir en
el campo). Y con su pequeño botín, que en esos años es toda una riqueza, se
despide apresuradamente de sus padres y se marcha corriendo con la esperanza de
que su extraño amigo, si es que así se le puede llamar, siga en el escondite.
-¿Hola? ¿Sigue aquí? ¡Hola!
Inmediatamente
la bronca voz que el día anterior escuchara por primera vez le contesta
malhumorada.
-Dios, no, otra vez no. Esta
mocosa va a hacer que me maten. ¡Deja de gritar y lárgate!
-Le traigo cosas para comer, ¿no
quiere?
Adentro
se hace un breve silencio, o quizás… quizás se oye desde afuera mascullar algo
difícilmente inteligible. Pero finalmente, parece que el hambre hace ceder a
cualquiera.
-Entra, corre, y deja de armar
tanto escándalo.
Celia
mira a su alrededor: no hay ni un alma. En realidad no entiende la obsesión de
este hombre por permanecer escondido, al margen del conocimiento de todo el
mundo. ¿No tendrá familia? ¿Estará enfadado con ella? Bueno, ella también opta
por esconderse cuando se enfada o está triste, pero generalmente no aguanta la
soledad más de dos horas seguidas; ni la soledad ni el hambre. Definitivamente…
este hombre debe estar muy enfadado.
-¿Qué traes?
Se
saca de los bolsillos el pan, el tomate y la patata, y al hombre le falta
tiempo para lanzarse a las manos de la pequeña como un perro hambriento. Sí,
realmente por un momento le ha parecido tan triste y humillado como un perro.
Antes de que le dé tiempo a hablar, ya ha devorado la mitad del tomate y casi
todo el pedazo de pan; finalmente, mientras ella lo contempla en silencio, el
hombre se saca una navaja de uno de los bolsillos traseros del pantalón (que, a
pesar de la poca luz que llega hasta dentro, le ha parecido a Celia que está ya
bastante sucio y algo ajado), y comienza a malpelar la hermosa patata blanca
que le ha traído. La niña no termina de decidirse a pedirle a cambio que le
cuente el cuento prometido. Finalmente se atreve, cuando empieza a oírle
ronchar con indescriptible voracidad la patata cruda.
-¿Va a contarme usted el cuento
de la Paparrasolla ahora?
Un
gruñido por respuesta. Celia traga sonoramente, planteándose interiormente por
momentos si no debería alejarse un poco más del hombre por si acaso acaba la
patata antes de saciarse y continúa comiéndosela a ella.
-Me lo prometió usted, ¿no se
acuerda?
El
hombre deja escapar una risotada irónica y da los últimos bocados al pobre
tubérculo. Antes de contestar, Celia observa que ha empezado a mirar muy
fijamente las propias mondas de la patata. Este señor debe de tener hambre de
verdad.
-Yo nunca te he prometido nada.
Si me has traído esto es porque tú has querido.
Celia
suspira. No es que esté particularmente sorprendida. Los adultos siempre hacen
ese tipo de cosas, ¿por qué iba a ser éste diferente? ¿por esconderse como los
niños? A lo mejor no es más que un loco. Sin decir nada, se levanta con todo el
peso de su decepción y empieza a salir del almiar a gatas.
-Espera, espérate, niña.
Contiene
la respiración. ¿Se lo habrá pensado mejor? A lo mejor resulta que sí es algo
diferente a las demás personas mayores. Bueno, al menos sí es diferente a sus
padres, pues al darse la vuelta se da cuenta de que finalmente está masticando
también con ansia las mondas de la patata.
-¿Qué quiere?
-Si te cuento esa historia,
¿seguirás trayéndome comida?
Una
frase que ha oído muchas veces en casa se le viene instantáneamente a la
cabeza: <<nada es gratis en esta vida, y si algo te lo parece,
desconfía>>.
-Sí, aunque tampoco quiero
quitarle muchas cosas a mis padres.
-Bueno, menos voy a sacar de
aquí. – Celia duda si debe contestar a esto, o si son simples reflexiones del
hombre consigo mismo, que parece que también ha empezado a conversar solo. – Tú
tráeme lo que puedas.
-Pero tiene que contarme usted
sus historias. Si no, no hay trato.
Él
sigue sin parecer muy seguro. Está claro que no termina de fiarse de Celia a
pesar de todo.
-Te contaré un trozo de la
historia cada vez que me traigas algo de comer. Y también algo de beber, cuando
puedas conseguirlo.
-Eso no le hace falta a usted.
Pasa por aquí cerca un arroyuelo que tiene el agua muy fresquita, y yo solo me
he cogido dolor de tripas una vez.
-Tú consígueme también algo de
beber o no te cuento nada.
-Lo intentaré.
-Y no le hables nunca a nadie de
que me has visto, de que me conoces, de nada de lo que yo te cuente, ni
menciones este sitio, ¿me has entendido?
-Sí señor.
-Te lo voy a decir más
claramente. Como me delates, voy por la noche a tu casa y te retuerzo el
pescuezo. ¿Estamos?
Celia
no tiene del todo claro de dónde va a sacar “algo de beber” para llevarle a
este señor de vez en cuando, pero piensa que ya se las apañará.
-Sí.
-Júramelo por tu vida.
-Se lo juro.
-Y júramelo por Dios y por tus
padres.
-Se lo juro por todo, yo no voy a
decir nada. ¿Me cuenta ahora la historia?
Es
curioso cómo a veces el ser humano es capaz de arriesgarse y rebajarse hasta
límites insospechados por cosas que a ojos de otros podrían parecer totalmente
innecesarias.
Celia acaba de
jurar y de comprometerse a robar (aunque su joven conciencia aún no lo ve
exactamente como tal) a cambio de que un completo desconocido le cuente un
cuento. Bueno, tal vez sea uno de los pocos caprichos que se ha permitido en su
vida, porque a pesar de ser la hija del médico del pueblo, y vivir en el seno
de una de las familias que han salido mejor paradas tras la guerra, como dice
su padre: si no hay, no hay, y esto es así para todo el mundo. El caso de la
decisión del hombre parece en principio meramente material, pero hay algo más
detrás de todo. Hay… la soledad. Hay… tener a alguien, después de un tiempo,
con quien poder hablar; aunque se trate de una mocosa de siete años que bien
poco puede entender aún de la vida. Aunque igual es precisamente eso lo que le
ha llevado a arriesgar y fiarse de ella. Pues hay quien dice que si los niños
fueran siempre niños, el mundo sería menos oscuro. Y cuando empieza a contar la
historia, ese cuento que antaño le transmitiera su abuelo, y que a él le
hubieran contado antes, y que al pasar a cada nuevo receptor fue tomando nuevos
giros y detalles que en principio probablemente ni siquiera existieron, va a
volver interiormente a momentos de su vida que creía totalmente olvidados, que
había descartado por completo poder volver a recrear, al margen de los
horrores, de la angustia y de la incertidumbre de no saber qué le sucederá
mañana, siquiera si podrá seguir preguntándose para entonces por su destino.
El
cuento comienza en un pueblito, uno aún más pequeño que el de Celia, más
tranquilo y apartado, perdido entre montañas muy verdes. Es la historia de dos
hermanos.